¿En qué momento empieza de verdad un sistema totalitario? La pregunta parece simple, pero siempre llega tarde. Uno se da cuenta cuando el mundo ya ha cambiado el olor, cuando palabras respetables -igualdad, derechos, protección- empiezan a usarse como armas y no como promesas. Mientras la mayoría mira hacia otro lado, la libertad se retira sin hacer ruido, con la prudencia del soldado que sabe que la batalla está perdida.
La seguridad, la equidad, la justicia social. todo ese vocabulario que huele a bondad acaba convertido en un reglamento capaz de cerrar bocas y matar preguntas. Los totalitarismos tienen un modo de avanzar que nunca falla. Primero cede la ley. Luego la responsabilidad cambia de manos. Después el poder se vuelve más duro hacia dentro y más amable hacia fuera. Y, poco a poco, la gente deja de ser gente.
Se convierte en cifra, casilla, expediente. El país donde vivo siguió ese mismo itinerario sin siquiera sonrojarse. Un joven brillante huyó antes que nadie. Vio venir lo que casi todos se negaban a mirar: un gobierno que, en vez de servir a su pueblo, empezó a usar sus herramientas para someterlo. Algunos ciudadanos fueron elevados a fetiches morales; otros quedaron reducidos a un número en un gráfico.
Gestos mínimos -un hábito, un silencio, una frase borrada- contaban más que cualquier discurso. Cuando las estadísticas sustituyen a los hechos, la mayoría acepta la versión oficial y se calla. Y es en ese silencio donde nace el control. Elegí defender mi libertad. La división real ya no es entre izquierdas y derechas, sino entre el individuo y la maquinaria -del color que sea- que pretende triturarlo.
He visto cómo el lenguaje moral se vuelve herramienta de dominio. He visto a profesionales de la compasión convertir la bondad ajena en negocio. Y para no perder la cabeza tuve que enfrentarme incluso a mi propia rabia. Otros países habían mostrado antes que, en nombre de la equidad, prosperan doctrinas que no admiten disidencia. Nunca he querido meterme en la vida de nadie. Fueron otros los que intentaron meterse en la mía.
Una cosa es reconocer al prójimo; otra muy distinta es imponerle cómo debe pensar. Si alguien quiere creer en la igualdad, perfecto. Pero otro debe poder dudar de ella sin ser señalado. No soy virtuoso. Simplemente, hay presiones que un pensamiento honesto no puede soportar. Algunos días dejé de escribir porque las palabras ya no sonaban a mías. Enfrentarse al mundo siempre acaba siendo enfrentarse a uno mismo. El amanecer dejó de ser un comienzo.
Era la hora en que los eslóganes morales ocupaban todo el paisaje, mientras normas invisibles mordían donde más duele. El totalitarismo no llega con un portazo. Crece en lo que nadie mira: en un gesto permitido, en una frase tachada, en una excusa administrativa. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. Seca. Limpia. Sin adornos: Cuando desaparece la libertad de pensar, ¿qué queda del ser humano?
¿En qué momento empieza de verdad un sistema totalitario? La pregunta parece simple, pero siempre llega tarde. Uno se da cuenta cuando el mundo ya ha cambiado el olor, cuando palabras respetables -igualdad, derechos, protección- empiezan a usarse como armas y no como promesas. Mientras la mayoría mira hacia otro lado, la libertad se retira sin hacer ruido, con la prudencia del soldado que sabe que la batalla está perdida.
La seguridad, la equidad, la justicia social. todo ese vocabulario que huele a bondad acaba convertido en un reglamento capaz de cerrar bocas y matar preguntas. Los totalitarismos tienen un modo de avanzar que nunca falla. Primero cede la ley. Luego la responsabilidad cambia de manos. Después el poder se vuelve más duro hacia dentro y más amable hacia fuera. Y, poco a poco, la gente deja de ser gente.
Se convierte en cifra, casilla, expediente. El país donde vivo siguió ese mismo itinerario sin siquiera sonrojarse. Un joven brillante huyó antes que nadie. Vio venir lo que casi todos se negaban a mirar: un gobierno que, en vez de servir a su pueblo, empezó a usar sus herramientas para someterlo. Algunos ciudadanos fueron elevados a fetiches morales; otros quedaron reducidos a un número en un gráfico.
Gestos mínimos -un hábito, un silencio, una frase borrada- contaban más que cualquier discurso. Cuando las estadísticas sustituyen a los hechos, la mayoría acepta la versión oficial y se calla. Y es en ese silencio donde nace el control. Elegí defender mi libertad. La división real ya no es entre izquierdas y derechas, sino entre el individuo y la maquinaria -del color que sea- que pretende triturarlo.
He visto cómo el lenguaje moral se vuelve herramienta de dominio. He visto a profesionales de la compasión convertir la bondad ajena en negocio. Y para no perder la cabeza tuve que enfrentarme incluso a mi propia rabia. Otros países habían mostrado antes que, en nombre de la equidad, prosperan doctrinas que no admiten disidencia. Nunca he querido meterme en la vida de nadie. Fueron otros los que intentaron meterse en la mía.
Una cosa es reconocer al prójimo; otra muy distinta es imponerle cómo debe pensar. Si alguien quiere creer en la igualdad, perfecto. Pero otro debe poder dudar de ella sin ser señalado. No soy virtuoso. Simplemente, hay presiones que un pensamiento honesto no puede soportar. Algunos días dejé de escribir porque las palabras ya no sonaban a mías. Enfrentarse al mundo siempre acaba siendo enfrentarse a uno mismo. El amanecer dejó de ser un comienzo.
Era la hora en que los eslóganes morales ocupaban todo el paisaje, mientras normas invisibles mordían donde más duele. El totalitarismo no llega con un portazo. Crece en lo que nadie mira: en un gesto permitido, en una frase tachada, en una excusa administrativa. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. Seca. Limpia. Sin adornos: Cuando desaparece la libertad de pensar, ¿qué queda del ser humano?
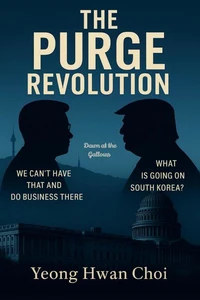
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?